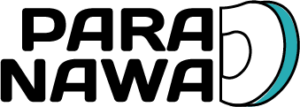Foto de Cristian Newman en Unsplash
Mi abuela tenía 93 años cuando se montó por primera vez en un avión. Ese, también, fue el viaje más largo que hizo en toda su -valga la redundancia- longeva vida. A pesar de su avanzada edad, nunca sintió temor por montarse en el imponente aparato que surcaría los cielos.
En realidad, ella no supo que estaba volando hasta que le preguntó a una de sus hijas:
—Niña, ¿y esto cuándo va a arrancar?
Su hija Mir la miró con extrañeza. Luego observó la pequeña ventana de la aeronave y encontró nubes, nubes y más nubes.
—Mami, ya estamos volando—le respondió su hija.
Esa fue también la primera y única vez que pisó tierra fría. Llegó a estar a 2.625 metros sobre el nivel del mar al llegar a Bogotá, ciudad que se encuentra a más de 1.105 kilómetros de su natal Arroyo de Piedra. Allí, envuelta en mantas y abrigos gruesos, probó por primera vez las bondades del agua de panela caliente.
Incluso esa fue la primera vez que se bañó con agua verdaderamente helada. Sucedió en una madrugada, cuando sus hijas Mir y Ruth se escabullían para irse al madrugón -evento dedicado a los y las amantes de la moda y el buen precio- y ella estaba preparada para asistir.
Ante la negativa de sus hijas, dejándola con los crespos hechos y alborotados, tembló de enojo pero nunca por el frío. Sus dientes no castañeaban cuando sentía la temperatura bajar, así que su cuerpo tampoco tiritó después de tan peculiar ducha.
Y fue esa vez, la única y última, que la vi usando un pantalón. Siempre uso vestidos y camisones grandes, volados y elegantes, zapatos bajos y un adorno en su cabello. ¿Por qué nunca había usado pantalón? Para mi sigue siendo un misterio evidente; misterio, porque nunca se lo pregunté en vida, y evidente porque quizás responde a las reglas impuestas por la sociedad en la que nació y se crió.
Y esta, para mi, es la primera vez que puedo escribir de ella sin que el corazón se me arrugue por ya no tenerla conmigo.