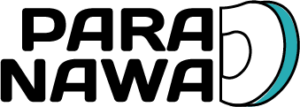Foto de BENCE BOROS en Unsplash
Dicen que las primeras veces nunca se olvidan y menos cuando se trata de un cuento de borrachos. Por eso, aún cuando han pasado años —y marcas, y texturas, y sabores…—desde aquel instante, yo no olvido el contexto en el que probé la cerveza por primera vez.
Mentiría si dijera que bebí mi primera fría cuando cumplí la mayoría de edad. Fría, pola, chela, birra, caguama…, lo mismo. Era diciembre del 2012, tenía 13 años y la tusa de aquel primer puppy love fallido a flor de piel. Mientras pensaba que aquel gusto no correspondido significaba el fin de mi vida amorosa, en mi mano tenía una botella escarchada que había sacado de la caba donde guardaban el licor.
Sin dudarlo —ni esperar una advertencia—, procedí a beber su contenido como si de un jugo se tratara.
Glup, glup, glup.
No faltó la voz de aliento que me decía “ten, prueba otra más”. Tres cervezas después yo lloraba desconsolada, pegada a un BlackBerry que tenía el botón de mando dañado y sin registrar lo que me decían en la otra línea. Quizás, si hubiera esperado hasta los 18 años para beber por primera vez, jamás habría tenido que gastar minutos, y de paso mi dignidad, aquella noche,
De hecho, eso de esperar hasta “tener edad legal” para consumir licor casi nunca sucede. Por eso, la cerveza es, para muchos, el primer acercamiento a la vida adulta. O a sentirse adulto.
El disfrutar de su amargura genera cierto status entre los amiguitos del barrio que aún no la han probado, o de aquellos cuyos paladares -aún infantiles- no alcanzan el grado de madurez necesaria para decir “oye, ¿sabes una cosa? La cerveza sabe bien”. Muy a pesar de que, en el fondo, el sabor no les genere placer alguno.
También es una forma de complicidad. Un contrato que firmas con aquella persona que te brinda una lata, botella o un pequeño vaso de esa sustancia espumante. Si no está el primo bacán que te brinda trago en las fiestas decembrinas cuando tus tíos no están viendo (guiño, guiño), puede suceder como el caso de Moisés* y su abuelo, quien le abrió las “puertas de la adultez” al darle a probar cerveza cuando tenía 10 años.
Aunque parezca raro (e ilegal), la experiencia de mi amigo no es nada extraordinaria o fuera de serie. Según un estudio del Centro de Estudios Longitudinales del Instituto de Educación del University College de Londres (Reino Unido) y la Universidad Estatal de Pensilvania (Estados Unidos) reseñado en la BBC, en uno de cada seis casos, “los padres les permiten o les dan de beber alcohol antes de cumplir 14 años”.
Aunque el estudio fue llevado a cabo en adolescentes del Reino Unido, en Colombia el panorama no es diferente. El argumento de los padres sigue siendo el permitir a los jóvenes experimentar la ingesta de licor en un “ambiente controlado”, permitiendo que aprendan a controlar los efectos adversos del consumo de licor.
Sin embargo, según una investigación de la Corporación Nuevos Rumbos en el país, esta práctica genera “10 veces mayor probabilidad de desarrollar consumos problemáticos y dependencia o adicciones al llegar a la adultez”.
Pero a decir verdad, la normalización del consumo de alcohol está tan presente en nuestras vidas que sería extraño que un adolescente no quisiera experimentar la sensación de beber por primera vez. Lo vemos en la publicidad -donde elexcesodealcoholesperjudicialparalasalud casi ni se entiende-, en cada tiendita donde vamos a comprar gaseosa y hasta en las cenas familiares de fin de año.
Mi amigo Oti no tuvo que esperar a que su familia le brindara la primera cerveza: él robó sorbos cuando recogía latas en el primer Festival de la Cerveza a escondidas de su mamá. Luis —ay Luis— lo hizo cuando rumbeaba con sus compañeros del colegio a sus 14 años. Concha y Playa en las fiestas patronales. Mary compró la suya a los 15 años con una contraseña falsa mientras que Dayana esperaba las reuniones familiares para tomarse los últimos traguitos de Costeñita que dejaba su tía.
Así, sin darnos cuenta, todos bebimos nuestra primera fría antes de siquiera aprender a derivar.