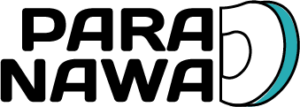Foto de Caroline LM en Unsplash
No recuerdo la edad. Y si me pongo a adivinar, mi mamá seguramente se quejaría porque ando inventando datos (si, así tal cual lo dijo) y eso no es muy periodístico. Pero era pequeña. Tanto que a mi bisabuela, Mami, la veía hacia arriba. Alta, cuando en realidad no lo era tanto.
Yo alzaba la barbilla mientras un hilo colgaba de mi boca. Estaba atado a uno de mis dientes -de leche-, que se había aflojado durante los días anteriores. Y ella, Mami, con sus manos envejecidas pero aún macizas, lo movía de un lado a otro.
Primero fue lento, tanteando el terreno, mientras yo sentía el cosquilleo propio del diente moviéndose -tambaleándose- en mi boca. Estaba flojo. Estaba listo.
¡Prick! ¡Prick! ¡Prick! ¡Prack!
Esa fue la primera vez que me visitó el ratón pérez, el peculiar personaje que entraba a hurtadillas a buscar dientes que convertía en perlas.
En occidente, el famoso “hada de los dientes” visita a los niños una vez este pierde sus dientes de leche y los coloca debajo de la almohada. Después de quedarse con el preciado objeto, retribuye económicamente al infante con una suma que varía de casa en casa.
Eso, quizás, era mi consuelo para ir al dentista. Una visita especial después de que una, y otra, y otra vez pasaran por mi boca pizas, y fresillas, y el sabor metálico de la sangre, y el aroma insoportable del fluor.
Tener una sorpresa debajo de la cama, el acto de magia más puro que mis ojos infantiles podían apreciar. Un trueque: Dejar un diente, recibir un billete de 2 mil o 5 mil pesos colombianos.
Ahora, casi 18 años después, me están saliendo las muelas del juicio. Y aunque su apoyo monetario no suponga en mi vida financiera gran cambio (a menos que sea de 1SMMLV por diente), ¿Será prudente pedir su visita una vez más?