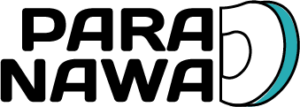Siempre he creído que los días de Carnaval huelen diferente. Quizás sea el humo de los chuzos, de la olla de sancocho de costilla o la mezcla maicena y cerveza en el aire. No lo sé. Tampoco me preocupo por descifrarlo, pero lo extraño.
Extraño que mi casa huela a pasteles de pollo y no al antibacterial. Que la brisa me traiga la risa de mis primos corriendo de un lado a otro con su espuma y no el aroma de la clínica. Me hace falta ver a mis abuelos vestidos con las camisetas carnavaleras que sacamos una vez al año y no uniformados con tapabocas del mismo color. Esas blusas que no salen de la caja y cuyo olor a guardado debe ser eliminado a como dé lugar.
Me hace falta el olor a la madrugada del Martes de Carnaval en plena diecinueve, cuando Picao se llenaba de fiesta y el sonido de los autos mantenía al pueblo vivo. Ese recuerdo del olor al bordillo bañado por el sol, al Ron Blanco derramado en la arena y el caucho de los zapatos arrastrándose por el pavimento.
Ese aroma a gente. A la multitud. Al maquillaje de las comparsas y al gatorade con Medellín que llevaban en la mochila para el recorrido.
Han pasado 481 días desde la última vez en que los pude percibir. Parecen lejanos y casi intocables por los meses que nos han separado. Por los muros que nos mantienen cautivos -protegidos- y por las pantallas de los celulares que, si bien pueden reproducir mil imágenes y sonidos, jamás podrán describir con totalidad un buen aroma.