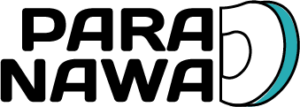Fografía de Andrew Ebrahim en Unsplash
Lo primero que se escuchaba al pisar El Caldas eran los gritos de los niños. En realidad, era lo único que se percibía incluso después de iniciada la jornada escolar.
En la institución no había campanazo para dar inicio: sólo la hora lo indicaba. Pero allá, en el último salón del bloque de dos plantas, el ruido era ensordecedor. El sitio, tan pequeño y caluroso, alojaba un centenar de pupitres rallados y carteleras con las actividades que habían sido realizadas por los niños.
Los pequeños —que, irónicamente, eran los mayores de su sede— poseían tal energía que corrían una y otra vez alrededor del salón y no se cansaban.
—¡Ahí viene la seño!
Una minoría corrió a sentarse. La otra gran parte de los alumnos se dividía entre salir a buscar a su profesora y en seguir corriendo por el salón. Pero, incluso cuando esa figura llegó, los pupitres no fueron ocupados.
De derecha a izquierda, recorrió cada rincón del aula hasta posar su mirada en «la mesa especial», esa que es popularmente conocida por los maestros. Aquella se encontraba en la puerta del salón, como diciendo «aquí nadie pasa», pero esa es sólo un falso símbolo de la, también, falsa autoridad de los profesores:
—Por eso es que ahora hay tanto niño irrespetuoso—comentaba una profesora del lugar—Ya no se les puede ni siquiera levantar la voz porque es un problema.
—Pero eso sí, ellos si pueden hablarle como les venga en gana a uno y acá todos calladitos porque si no, nos cae la gota gorda
Varios gritos y llamadas de atención después, las clases iniciaron. La energía que los niños poseían parecía inagotable y aunque forzar la voz, método popular para acaparar la atención de los alumnos, no es viable para la salud del maestro, de todas formas lo hacen.
De hecho, no tienen opción. No hay castigo ni acta que pueda neutralizar su energía infinita.
—Es que son niños—replicaba alguien.
—Siempre hemos trabajado con niños—le respondía la profesora—¿Cuándo se nos habían comportado así? ¡Esto es algo de la nueva generación!
Y claro, para ninguna de las profesoras que componían el plantel de El Caldas era fácil aceptar que ya nada era como antes. Cuando ellas poseían el poder y hacían temblar de miedo a los niños.
Es muy difícil ejercer autoridad cuando sus infantiles voces murmuran al tiempo, cuando no mantienen la atención en el tablero, o cuando, en su defecto, el compañero distrae al que sí está prestando atención.
—Ya no quieren estudiar—sentencia la profesora—Se les trae cosas nuevas al aula para que se interesen más por los temas, pero ni así.
La gobernación departamental había implementado un programa de acompañamiento a las escuelas públicas, en el cual asignaba tutores a cada institución para orientar a los docentes en nuevas alternativas o metodologías en la enseñanza y brindarles compañía en el proceso.
Por ello, en El Caldas se encontraban en la Semana E de la lectura y la escritura: cinco días en los cuales los niños exploraban textos y producían los suyos, dependiendo de la temática abordada en la asignatura de Lengua Castellana.
Por eso, a los bulliciosos del último salón les gustó actividad: realizar una entrevista. En un papel, los niños escribieron las preguntas que les gustaría que el afamado futbolista James Rodríguez respondiera para ellos.
Entre esas escogieron diez y un compañero de la clase pretendía ser el jugador para contestar sus dudas.
Unas risitas nerviosas luego de la imitación de entrevista fue el final para la actividad. Una que, lejos de lograr calma, los puso a saltar y correr por la cancha.
Con más años
Llegando al corregimiento de Pital de Megua, en el departamento del Atlántico, se vislumbraba un marco de color azul que contrastaba de buena manera con la mañana nublada de ese día. De tono gris, la fachada del colegio María Inmaculada era solitaria pues las clases ya habían iniciado.
La puerta permanecía cerrada. Los visitantes debían tocar para que alguien abriera.
Varios bloques de una sola planta componían el interior de dicha escuela, además de una cancha de cemento —que contaba con dos porterías y gradas a los lados— y un quiosco azul que tenía comidas variadas.
Mecatos, dulces, empanadas eran el platillo principal, así como bebidas gaseosas y jugos.
Su nombre delataba la doctrina seguida por la institución. El acto que realizaban en la mañana en aquel «coliseo» también lo hacía. Era el cierre del mes mariano y era de esperarse que se congregaran en ese lugar para dar por finalizado el mes tributo de la Virgen María.
Las alabanzas, a cargo de un coro, inundaron cada rincón del colegio con letras alusivas a lo que estaban conmemorando.
Pero todo acabó y las clases debían continuar. Los salones se llenaban de estudiantes pero el murmullo permanecía. Aunque este era leve, hasta en la biblioteca —lugar que se encontraba en un extremo del colegio—, se escuchaba con claridad.
En los alrededores sólo había salones de grados de bachillerato. Sus estudiantes estaban más interesados en actividades como revisar las redes sociales, terminar los trabajos que no hicieron en casa o dormir.
Y ahí se ve: las baterías infinitas de las épocas de primaria son cosas del pasado. Ya no hay ruido, ya no hay desorden.
Ya son más conscientes o solo han desarrollado nuevas formas para fomentar distracción dentro del aula de clases. Ya no se corre —no con tanta frecuencia— dentro del salón: ahora, simplemente, la voz del profesor es ignorada por el frenético tecleo de los teléfonos celulares.
—Hay gente muy pilosa, pero la gran mayoría solo quiere estar metida en Facebook todo el tiempo—comentaba una maestra del plantel.
La situación empeora cuando se dirigen al aula de informática. En ese salón espacioso, dotado con computadores portátiles que entregó el programa «Computadores para educar» y dos aires acondicionados que nadie prendía, nadie hace los deberes.
Así comenzaba una rutina de tomar asistencia, preguntar por la tarea y colocar actividades.
—No quieren hacer tareas, ya ni el «uno» les asusta—seguía quejándose la maestra.
Para los profesores, quejarse era lo único que podían hacer. Era su derecho. Si no era lo uno —primaria—, era lo otro —bachillerato—, pero jamás pensaron en faltar al deber de enseñarle a las nuevas generaciones.
Al final de cuentas, las y los mantenía en pie el pensamiento de cambiar el mundo colocando una semilla en cada niño y niña por medio del conocimiento.