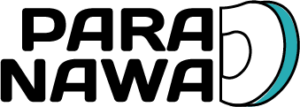Foto de Ștefan Iancu en Unsplash
La primera vez que viajé en bus con destino a la ciudad tenía 7 años.
Perdón. Quizás 6, no lo sé. El caso es que era muy pequeña.
El pasaje costaba 1.900 pesos y yo iba sentada en las piernas de mi mamá. Me emocionaba viajar a Barranquilla porque para mi era como ir a Disneyland: un parque de diversiones personal lleno de letreros gigantes, almacenes atiborrados de gente, muchísimos dulces, fiesta por todos lados…
Era mágico. Yo endiosaba a Barranquilla porque hasta el olor era diferente para mí, alguien que venía de un pueblo ubicado en el centro del departamento donde apenas empezaba a llegar la televisión por cable. Un municipio retirado, que sólo era recordado en épocas de festivales y carnaval.
Pero todo cambió cuando dejé de viajar por placer y empecé a hacerlo por estudios.
De los primeros años no recuerdo gran cosa. Mi fiel compañía era mi abuelo quien se pegaba el viaje conmigo para llevarme al colegio, e incluso me esperaba a la salida. Cuando empecé a ser más independiente, la cosa fue todavía más dura:
“¿Qué bus debo coger?”, “¿A dónde debo ir?”, “¿Llegaré a tiempo?”, “¿Qué pasa si me pierdo?”, eran algunas de las interrogantes que llenaban mi cabeza.
Pero nada me mortificaba más que el trayecto. Hasta entrada la adolescencia, el recorrido del bus de pueblo me parecía eterno, e incluso me encontré a mí misma farfullando sobre el tema. “No veo la hora de dejar de viajar todos los días, ya no quiero vivir tan lejos”, pensaba por aquellas épocas.
Menos cuando tu cabeza es una mezcla de historias que nunca vieron la luz del día, de videoclips que se creaban instantáneamente cuando escuchaba una canción de Reik, Camila o algún artista pop de habla inglesa, y del por qué el TLC era la salvación de la economía colombiana.
Me parecía un esfuerzo sin recompensa. Despertar temprano, bañarte antes de que cantara el gallo, salir con el frío de la madrugada a posar tu cuerpo en un asiento incómodo y esperar 45 minutos para llegar a la siempre agitada ciudad.
Hacer lo mismo en la tarde, con el cansancio del día cayendo a peso muerto sobre la espalda y viendo como el sol cae a medida que te alejas de la -en esa hora- casi apagada ciudad.
Tomar uno, dos y hasta cuatro buses en un día sin rechistar.
¡¿Todo para qué?!
Respuesta corta a mi yo del pasado: Para el futuro.
Y no solo se trata del concepto de dejar el pueblo y «salir adelante». Viajando aprendes a manejar presupuesto diario con la premisa de que cada peso debe alcanzar para comida-transportes-y-un-lujito-adicional; empiezas a usar las direcciones (y, en serio, a aprenderte las principales calles y carreras de la ciudad), y a saber administrar el tiempo en función de qué tan distante estás de tu destino.
¿Cansa? Muchísimo. Y por eso, cuando se tiene la oportunidad de reemplazar aquella travesía por una más corta, dentro de la ciudad, se toma sin dudar un solo instante.
Pero eso no quita el valor que aquellas lecciones entregaron. Antes bien, gracias al privilegio se aprecia cada segundo menos en que tarda tu cuerpo dentro de un bus de línea, o el centavo de más que queda en tu cartera. Se estiman las clases de paciencia mientras esperabas que el bus partiera de la estación, volviendo pan comido cualquier situación similar dentro de la ciudad.
Te das cuenta que al final sí existe una recompensa cuando lo que antes te parecía eterno ahora es una gozada. Como -casi- cada fin de semana que llegas al pueblo con una sonrisa en el rostro, y los colores te inundan, y el vallenato suena fuerte en la esquina, y el olor tan peculiar a buñuelo, chicharrón, sopa entra por tus fosas nasales.
Descubres que todo este tiempo estuviste en tu propio Disneyland, solo que estabas tan inmerso en él que no lo podías ver.